Yo no nací pobre, o si, no lo sé. Depende de donde se mire. Pero sí nací clase trabajadora, mi familia no podría vivir sin trabajar cuando yo llegue al mundo, y hasta que se jubiló, mi madre trabajaba en navidades y festivos, porque se cobraba más.
Yo nací en La Raza, vaya nombre para un hospital público en donde las criaturas que vienen al mundo son indígenas o mestizas.
De ahí me llevaron a un departamento en la colonia Morelos. Hoy pertenece al barrio de Tepito. Entonces también, aunque la avenida Granaditas, separaba mi patio de juegos del mar de toldos de plástico del tianguis de Tepito.
Pasé mis primeros tres años de vida ahí, hasta que mis padres se divorciaron y mi mamá, fiel a sus orígenes burgueses, aunque muy venida a menos, me llevó con ella al sur de la ciudad, a un barrio de clase media cerca de Coyoacán, aunque nunca llegara holgada a fin de mes. Me inscribió a un colegio impagable, pero importante para ella por sus valores de izquierda y su educación alternativa. Ahí sufrí los peores episodios de racismo, clasismo y misoginia, que he vivido en mis cuarenta años de vida.
Los fines de semana yo volvía a Tepito, ese barrio prehispánico, centro gravitacional de la fayuca (venta de productos de contrabando), en el que como niña siempre había un lugar al que pasear; aunque los recorridos con mi abuela no tuvieran verde, ni árboles, ni grandes jardines para correr. Tal vez por eso no entiendo los paseos al campo, porque crecí en el asfalto y encuentro más belleza en un puesto de zapatos, que en un camino de tierra en medio de la nada.
En Tepito, una vez al año, jugaban fútbol las hadas en una cancha que se llama Maracaná, en donde según me contaron, por allá en los años 70, se echó una cascarita el equipo brasilero contra el local.
Entre semana iba a una escuela en la que me hablaban de la República Española y de valores éticos, mientras mis compañeros, blanquísimos y dignos nietos de la Europa colonial, me llamaban pandrosa; una expresión curiosa que mezcla mugrosa con pobre y que en buena medida tiene una connotación racista, además de clasista.
Ahí aprendí lo que es la clase. En la ropa que mi mamá no podía comprarme, en los viajes al extranjero que yo no hacía, en las casas, los choferes, la comida que en mi casa no comíamos. Porque mi mamá, aunque viniera de una familia del norte del país, que en su momento había tenido dinero, era una trabajadora más, con un salario más bien bajo que salía de casa a las seis de la mañana y volvía a las cinco de la tarde. Y que como buena parte de la clase trabajadora, cruzaba la ciudad en un metro abarrotado de gente dos veces al día.
Mi papá se fue de Tepito cuando yo tenía catorce años, el ascenso social y la fortísima ideología aspiracional inoculada en la clase trabajadora, lo llevaron a irse a “un barrio mejor” en el norte de la ciudad. Su trabajo en la petrolera nacional, le permitió dar el soñado salto a una “vida mejor”, pero siempre hubo una conexión con el barrio que lo vio nacer.
Curiosamente mi mamá también tejió un vínculo fuerte con Tepito, a donde íbamos a comprar zapatos, porque para ella eran de buena piel y hechos en México. A la lagunilla a comprar ropa, al mercado de la Merced a comprar verduras, quesos y semillas o cereales.
Ya de adolescente ir al centro a comprar tiliches, visitar alguna exposición en Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte, o echar la chela en alguna cantina mítica, se volvió una costumbre propia. Así empecé a visitar Garibaldi, así volví a acercarme a Tepito y reencontrarme con la cultura sonidera que era la de mi papá. Y en todo este reencuentro con mis orígenes, la racialización como parte integral de mi identidad fue ocupando un lugar cada vez más grande.
Entendí de lleno el vínculo entre mi color de piel y eso que llamaban en mis organizaciones políticas, “la clase”. Apenas asomaba el feminismo a mi vida y todavía en muchos lugares nos decían que eso “dividía a la clase obrera” y por eso mismo era perjudicial para “la lucha de clases”. Es curioso que hoy lo digan sobre el antirracismo.
Comencé a leer a Marx cuando todavía no lo entendía, aunque mi cuerpo sabía de lo que me estaba hablando y así fuimos haciéndonos amigos. Gracias al marxismo, fui entendiendo que ese calor en el pecho que me invadía cada vez que recordaba el acoso que había sufrido de pequeña, se llama rencor y odio de clase, y que es un sentimiento noble y motor de revoluciones, colectivas y personales.
Hoy, para mí, hija bastarda de la modernidad europea, cuerpo forjado en el barrio bravo, niña acosada por la blanquitud, la clase es inseparable de la racialización. No sería capaz de entender mi historia de vida ni la de mi madre, ni la de mi padre, ni la de mis abuelxs, sin entender qué papel ha jugado en ella su color de piel; los marcos mentales de mis abuelxs paternos dados por la barrializacion; los privilegios y ventajas de mis abuelxs maternos con antepasados españoles.
Sin mi propia racialización no habría entendido desde tan pequeña lo que es la clase y no sentiría hoy, a mis 41 años, este orgullo de clase tan profundo que siento y que ha sedimentado un odio de clase que sustenta mi militancia diaria.
Podrán acusarme de identitaria por poner siempre por delante mi color de piel, pero es que si no fuera del color de la tierra, no estaría escribiendo estas palabras.



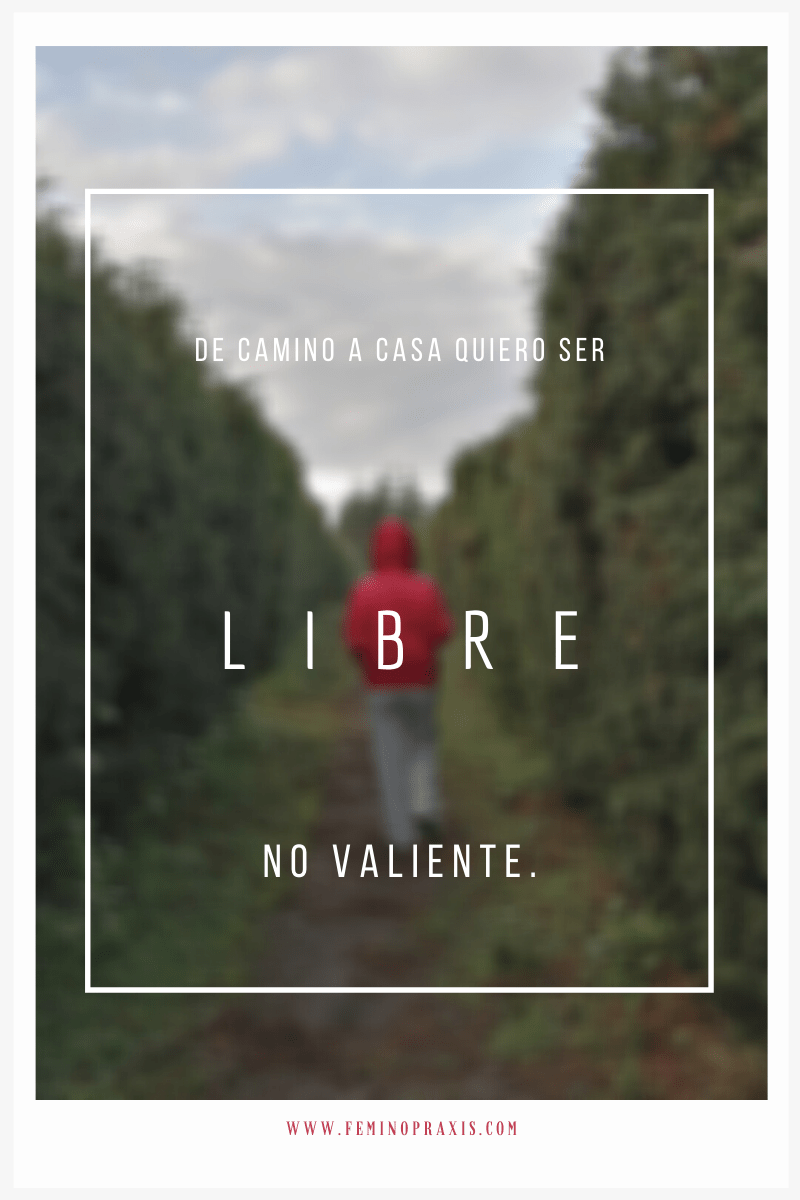





Deja un comentario