En mi primer recuerdo relacionado con la política tengo unos 5 o 6 años, estoy rodeada de mucha gente que grita muy alto la palabra ¡duro! entre muchas otras consignas, aunque yo solo pueda acordarme de una sola. Mi mamá me agarra de la mano y yo al mirar hacia arriba, veo su otra mano levantada: un puño cerrado que se mueve al compás del resto de manos, brazos y cuerpos que están ahí.
Hoy sé que era una manifestación sindical, pero no recuerdo más y mi mamá no ha sido capaz de contarme cuándo exactamente fue, porque esa escena se repitió una y otra vez durante mi infancia. Quizás mezclo momentos en mi cabeza, eso es lo que hace la memoria, se ordena según nuestros deseos o fantasías, pero por mucho que el recuerdo sea solo el puño de mi madre y poco más, cada vez que acudo a él, siento dentro del pecho una profunda paz y mucha conexión con quien hasta el día de hoy es la persona con la que más hablo de política.
A mis diez años, en 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas. No creo que haya entendido mucho de lo que estaba pasando, pero le pedí a mi mamá una camiseta con la foto del Subcomandante Marcos subido en un caballo. Esa foto está grabada en el imaginario mundial del zapatismo, el Sub con su pipa, mirando a la cámara; pero también está grabada en mi memoria militante, a la que en el último año he acudido una y otra vez buscando razones para no abandonar del todo los espacios políticos.
Tengo cuarenta y un años y empecé a militar a los trece, eso son veintiocho años habitando espacios políticos de manera sostenida en el tiempo. Posiblemente mi relación más estable y larga, sea con la militancia. Pero hace casi un año el mundo se me vino abajo, o tal vez sea mejor decir que hubo una fuerte explosión y mi mundo saltó en miles de pedazos, porque de un día para otro me ví dejando espacios políticos en los que había luchado y construido durante años. Pedazos que apenas voy encontrando para intentar volver a juntarlos.
Hace aproximadamente un año se desató una campaña de violencia política contra mí y contra otras compañeras. Lo llamo violencia, porque la cancelación, los chismes, la difamación y la rumorología como forma de solucionar los conflictos, es violencia. Y esa violencia política abrió grietas dentro de mí que un año más tarde a veces me pregunto si son reparables. Terapia y antidepresivos fue la forma en que logré gestionar poco a poco el derrumbe.
Estoy segura que no soy ni la primera ni la última a la que le ha pasado algo así; de hecho conozco a muchas compañeras más que han sido acusadas de cualquier cosa en colectivos y movimientos sociales y han desaparecido entre la niebla que levanta el humo tóxico de la cancelación. Por eso lo escribo y lo comparto, porque creo que debemos empezar a preguntarnos en colectivo ¿cómo sanamos las heridas de personas a quienes dañamos en espacios de militancia?
He abandonado muchos espacios en los que antes militaba con el convencimiento de que era por salud mental, por autocuidados, por protegerme de la violencia de las malas miradas, los comentarios a tu espalda, los cuchicheos, o de plano, las personas que de un día para otro te retiran el saludo y que además al interpelarlas te hacen luz de gas diciendo que todo son imaginaciones tuyas. He dejado lugares que ayudé a crear para no sentir dolor. Pero el dolor no se va.
El dolor se ha convertido en una especie de animalito que a veces duerme dentro de mi pecho y a veces se va comiendo un trocito más del corazón, de los pulmones, de los bronquios. Ese animalito aparece en los espacios que durante veintiocho años habían sido mi lugar seguro: los espacios de militancia. Suelta una mordida cuando alguien me mira mal después de una intervención en una asamblea, tironea los músculos de mi pecho cuando hay algún debate incómodo, se expande quitándole el espacio al aire de mis pulmones cuando compruebo que mi miedo más grande es real (o a mi me lo parece), y he perdido las formas en una discusión, entonces pienso que todo lo hago mal, que no sé construir colectividad, ni común. En ese preciso instante de quiebre y duda, ese animal se apodera de todo mi cuerpo y me habla al oído, repitiendo que abandone los espacios de militancia, que soy yo y nadie más que yo la que dinamita los lugares y así, el bucle es cada vez más grande, y ese lugar que durante toda mi vida había sido placentero y por qué no decirlo, un espacio de autoafirmación en los momentos difíciles, de pronto se convierte en un campo minado en el que mis compañeras son personas detrás de trincheras en medio de un campo en el que invariablemente seré yo quien caiga ante las ráfagas. Así se vive la militancia cuando has pasado por un proceso de violencia política: como una amenaza.
Cuando me fui de México a Berlín, el lugar en el que comencé a hacer amigues fue la organización política a la que me sumé; cuando me mudé de Berlín a Madrid, fue exactamente igual, comencé a tejer red a partir de los espacios y colectivos que habitaba. Para mí la política es arraigo y es país, porque como decía Rosa Luxemburgo, la clase obrera es una sola, no importan las demarcaciones nacionales.
Todos estos años militando he vivido crisis en las organizaciones, cismas, persecución policial, disolución de los espacios, problemas muy serios entre las formas organizativas de las organizaciones y los partidos, entre los colectivos; incluso he vivido la desaparición de uno de los lugares en los que más años participé porque se le comprobó malversación de fondos y, en todos estos momentos duros y complejos, nunca dudé de mi capacidad política, de mis formas, de las herramientas que tenía para sostener(me) los espacios y seguir construyendo ese mundo nuevo que muchas llevamos en los corazones.
Pero últimamente dudo mucho de mí misma, me descubro a la defensiva, desconfiada, sin poder ser yo en toda mi posibilidad, porque tengo y siento terror, tengo un miedo muy profundo e irracional a ser dañada y lo cierto es que no sé cómo hacerlo, ni por dónde tirar, ni cuáles son las herramientas que necesito para volver a confiar en mí misma. No encuentro la forma de volver a ocupar los espacios que he dejado, porque lejos de defender si soy o no culpable de las cosas que se han dicho de mí y de otras compañeras, lo que sé es que todas tenemos el mismo derecho a vivir tranquilas. Todas merecemos no perder nuestros refugios, todas merecemos ser escuchadas y todas tenemos el mismo derecho a hablar de lo que nos sucede, de nuestros dolores, de las violencias; porque ciertamente la violencia siempre va a estar ahí, como el poder, como la resistencia, de lo que se trata es de pensar cómo nos hacemos cargo de ella y sobre todo cómo asumimos y nos hacernos cargo de los dolores que generamos en las otras.
Abramos espacios colectivos en donde seguir pensando y hablando cómo hacer para no dejar a quienes alguna vez fueron nuestras compañeras, tiradas en el camino.



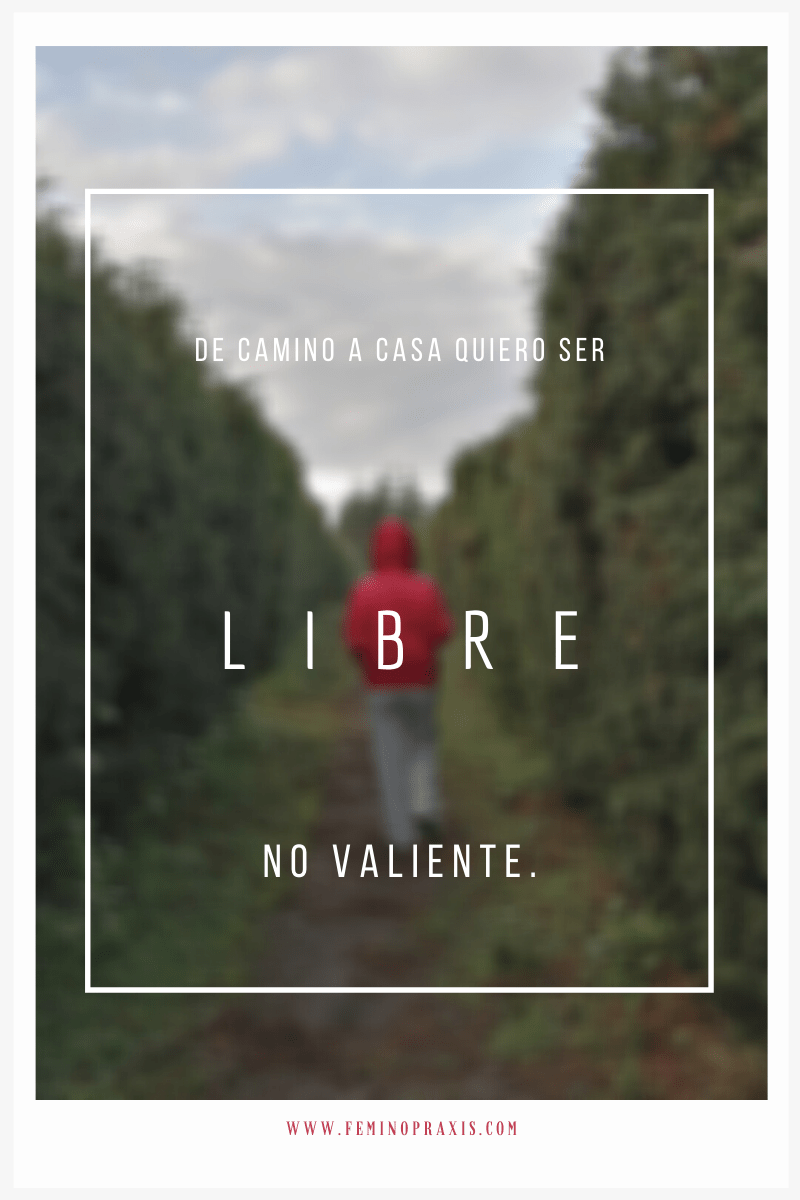





Deja un comentario